Merlí y la educación popular
A principios de este año finalizó la tercera y última
temporada de Merlí, serie catalana
emitida por TV3 de Cataluña y por Netflix, que narra las peripecias docentes y
personales del profesor de Filosofía de Bachiller, Merlí Bergeron, conspicuo
personaje que mucho se lo ha comparado con el profesor John Keating, el
protagonista de La sociedad de los poetas
muertos (1989), de Peter Weir.
Pero hay sendas diferencias entre éste y aquel, además de
algunas similitudes. Entre las primeras podemos decir que mientras que Keating
era presentado como un dechado de virtudes, dueño de una gran sabiduría y
templanza, Merlí es un manojo de buenas intenciones, no siempre bien
amalgamadas con una personalidad de ribetes contradictorios, extremistas, que
lo conducen a asumir desde las conductas más altruistas a las más egoístas y
manipuladoras. Por momentos maquiavélico, Merlí se permite “atajos” bastante
cuestionables en pos de sus objetivos, que en sí mismos, nada pueden tener de
objetables, hasta, incluso, todo lo contrario. En última instancia, Merlí es un
hombre que se cuestiona absolutamente todo (no tanto los fines como los
procedimientos) y eso es lo que trata de inculcarles a sus estudiantes.
Lo que tienen en común Keating y Merlí es que ambos se
hallan lidiando con un sistema educativo bancario, bancarizado y bancarizante.
En educación popular, llamamos una pedagogía bancaria,
bancarizada y bancarizante, a aquella educación, estatal y privada,
estandarizada, que pretende adaptar al estudiantado al sistema (de manera
similar a como un Banco busca a sus clientes), sin fomentar un espíritu crítico
que cuestione a ese mismo sistema, que desee transformarlo, reformularlo,
combatirlo, o, incluso, por qué no, aniquilarlo. Es una discusión vieja, en la
que no vamos a entrar aquí, la posibilidad (o no) de vivir con o sin Estado, la
anarquía.
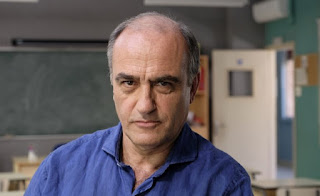 |
| El actor Francesc Orella, protagonista de Merlí |
La educación popular
y Merlí
El campo de la educación popular es vasto y heterogéneo. Seguramente,
al intentar caracterizarlo, no todos sus participantes hallarán completa una
definición. Tal heterogeneidad (incluso de necesidades y de criterios) es en
razón de la territorialidad en la que se maneja, lo que puede ser tanto en el
campo como en la ciudad, dentro de una fábrica recuperada o en un asentamiento,
villa o favela; en el conurbano o en la Capital, en las periferias o en los
centros urbanos.
La educación popular, en un territorio u otro, busca
brindarse y ser oportunidad para los desclasados, para los caídos del sistema,
los expulsados, los oprimidos; no para “socializarlos”, no esperando que la
sociedad los asuma o reasuma, no para que encuentren “un intersticio” por donde
meterse para participar como engranajes de esta gran maquinaria de producción y
consumo, sino para participar en la construcción de una propia consciencia de
sí, una autodeterminación, en lo posible, autogestiva en los más amplios
aspectos. No se trata de “catequizarlos” ni “evangelizarlos” (ni de forma
religiosa ni de ningún otro modo), sino de ayudarles y contribuir en el
despliegue y desarrollo de sus propias potencialidades, en el intento (en la
utopía, seguramente) de crear un nuevo orden, un nuevo mundo (pero siguiendo
por aquí deberíamos entrar en tratamientos del tema con ribetes filosóficos,
mejor dejarlo para otro momento).
En la serie, por momentos Merlí (sus autores, al menos) se
nos presenta, parecería, con mucha lectura entusiasta de autores tales como
Gramsci, Freire, Mc Laren y otros. Pero Merlí trabaja para un Instituto formal
dirigido a la clase media, diversificada, sí, como corresponde a nuestros
tiempos modernos, pero donde la situación inicial en cuanto a objetivos, y,
luego, los logros alcanzados, el egreso del Instituto, es indefectiblemente
para todos los interesados, los estudiantes, el mejoramiento de la calidad de
vida estilo “american way of life”, la mejor inserción al “mundo laboral”, la
mejor competencia.
Merlí se involucra personal, física y afectivamente, en las
vidas de cada uno de sus estudiantes, que en conjunto se presentan con la pretensión
de ser una paleta de colores correspondientes a lo más variopinto de lo que
podríamos llamar “nuestras problemáticas socio-económicas-políticas actuales”,
que van desde los independentismos autonomistas hasta el desempleo; desde la relación
con las drogas hasta las nuevas (y viejas) formas de relación parental, pasando
por las cada vez más naturalizadas formas de vida homosexual y bisexual; como
otros temas pueden ser la alienación, la maternidad adolescente y sin pareja,
etc., etc., etc.
No se trata aquí de hacer un juicio de valor acerca de la
serie, aun tratándose de una ficción cuya trama responde y debe responder a contingencias
de previstos autorales, al desarrollo de un plan argumental, y, seguramente
también, a cuestiones del mercado audiovisual.
Ya sabemos que la ficción raramente supera a la realidad. Merlí
es un profesor de bachiller ideal, así como sus estudiantes, quien cada uno
representa una conflictiva actual, también son ideales, por lo que todos
responden a las problemáticas, aún a las más críticas, también de manera ideal.
Todo encaja o termina por encajar en la realidad de Merlí. Todos los problemas
se resuelven, incluso con la muerte, si es necesario al guion. El final es
feliz, aun conteniendo tristezas.
En Merlí, hasta
los más guarros están siempre bien predispuestos, aunque sea a seguir comportándose
como guarros, por lo que, ¡ay de aquel docente de nuestros bachis populares,
que se le ocurriera llevar a sus clases una sola de las actitudes vistas en el
personaje de TV!; tal cosa podría originar una catástrofe.
Porque Merlí es un “transgresor” a la medida de una ficción,
o, aún, de una realidad que pertenece a la clase media. Porque en las villas
hay, cuando mucho, pay per view de
canales de fútbol, no de Netflix.
Porque en la mayoría de los casos, al menos, todavía, los
docentes de la educación popular somos “llegados de los barcos” de los lugares
a los que asistimos a dar clase, por lo que al inicio de cada nuevo año
lectivo, frente a una nueva estudiantina que todavía no nos conoce, a la que
todavía no conocemos, hay que vencer desconfianzas propias del extrañamiento:
¿Por qué un docente de la educación popular viaja a veces por horas a dar
clases, a veces de forma gratuita, sin cobrar un sueldo, a un lugar que parece
ser dejado de la mano de Dios y de los hombres (con excepción de la
gendarmería)?
Hacia una Didáctica
de la educación popular
Este problema no lo tiene Merlí. Puede resultar chocante su
forma de dar clases y de meterse en la vida de las personas, su forma “antididáctica”,
o, mejor dicho, “contra-didáctica” (de la didáctica bancaria), pero nadie va a
preguntarse qué hace ahí adentro del aula. No deja de ser un clase media dando
clases a otros clase media, iguales o apenas con matices respecto de él. A nadie
le importa dónde vive, qué come ni cómo viste. Va a dar clase porque es
profesor y en las escuelas hay profesores, que además cobran un sueldo.
En cambio, los estudiantes de nuestros Bachis populares,
todavía no llegan a entender el alcance de esa definición: “populares”. Algunos
sí llegan a entenderlo, cuando ya egresan. Pero no está instalado en la
sociedad (y probablemente nunca lo esté, y probablemente es feliz que nunca lo
esté) esto de la existencia de Bachis populares.
“Popular” significa que no es aristocrático, pero en serio;
no es aristocrático de ninguna aristocracia.
El común de la gente cree que los bachilleratos son lo que
son, y que, en todo caso, las adjetivaciones son a título económico o de orientación
pedagógica, nunca política.
Merlí tiene el problema de proponer una didáctica que va a
contrapelo de la instituida, la bancaria. Los trabajadores de la educación popular
no tenemos ese problema, al menos no de manera interna (o sí, pero tratándose sólo
de divergencia de opiniones, nunca como una presión).
El movimiento de la educación popular es muy joven, aun
cuando su última ola se iniciara allá por los ’60, y ha desbordado en el
desarrollo de una profusa teoría pedagógica, principalmente por parte de los
autores antes mencionados, y de otros, más o menos secundarios.
En la actualidad está delineando lo que por ahora es el
bosquejo de una praxis, una auto-observación crítica y propositiva respecto de
la labor docente.
Pero todavía nos está faltando sentarnos a pensar lo que
debería ser una(s) “Didáctica(s) de la educación popular”, plural en virtud de
las peculiaridades respectivas de cada uno de nuestros territorios, pero
principalmente enfocada(s) hacia nuestros estudiantados. Una didáctica que nos
permita más rápida y efectivamente traer a la superficie una realidad, que no
solamente nos interesa, sino que además deseamos contribuir en fomentar sus
valores culturales, que aún allá sumergidos en el olvido y el desinterés del
resto, resiste y se revitaliza de manera irracional, como cualquier forma de
vida incipiente o ya madura.
Son muchos los desafíos que en adelante la educación popular
tiene por asumir, muchos de ellos desbordantes, con obstáculos por delante que
ya se prefiguran como puntas de iceberg. Pero sabemos que un mundo nuevo es
posible, y que, de cualquier modo, la vida no tiene sentido si no se lo
intenta.
Como dijo Paulo Freire (más o menos así), no es que la
educación popular por sí misma vaya a cambiar el mundo, pero formará a los
individuos que lo logren.


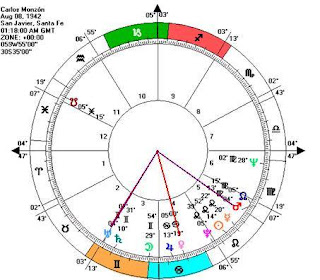

Comentarios
Publicar un comentario
Tu mensaje será revisado para su posterior publicación (o no).